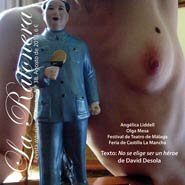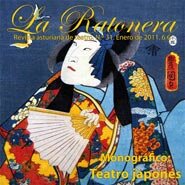Roberto Corte
PING PANG QUIU
TODO EL CIELO SOBRE LA TIERRA
de Angélica Liddell
Festival d’Avignon
Gymnase du Lycée Mistral
Cour du Lycée Saint-Joseph
Avignon, del 5 al 11 de julio
Avignon es en el mes de julio un gigantesco horno con murallas refractarias donde se cuecen a fuego lento miríadas de turistas y trotamundos que andan en busca de un artista y un espectáculo, o de muchos más. El calor es sofocante y el eslogan “Avignon souffle chaud” hace portada en Les Inrockuptibles, una revista con entrevistas y reportajes a los protagonistas de la edición de este año, entre los que se encuentra Dieudonné Niangouna, autor africano asociado muy esperado, que destaca por sus dotes como creador escénico y dramaturgo. Pero conseguir entradas para el día es un milagro, y los transeúntes eligen entre los cientos y cientos de espectáculos diferentes que se ofertan en ese hervidero de vida y extenuación que es el off.

Ping Pang Qiu, de Angélica Liddell. (Foto de Gerardo Sanz.)
Angélica Liddell, tan apreciada en Francia después de su paso con La casa de la fuerza, también estuvo presente en la sección oficial por partida doble, con Ping Pang Qiu y Todo el cielo sobre la tierra, dos piezas bien diferenciadas que agotaron localidades al poco de salir a la venta. Mis veleidades maoístas (en mi adolescencia simpaticé con la UJM, las juventudes de la ORT, leía el Forja comunista y participé en algunas de sus actividades políticas, qué le vamos a hacer) me llevaron a interesarme muy especialmente por la primera, al tratar sobre China y la Revolución Cultural, y a desentenderme de la segunda por considerarla un encargo “coyuntural” del festival. Pero craso error. La vida siempre nos da sorpresas, claro, y Ping Pang Qiu resultó ser un esbozo insustancial sin ningún calado, mientras que Todo el cielo sobre la tierra, por el contrario —y dicho sea de paso, pese a la sobredosis de ingenuidad que supura su apartado discursivo más heavy—, sostiene una rebeldía emocional de esas que se incrustan en la memoria, al lado de otras muchas, para quedar haciendo antología.
Ping Pang Qiu
Angélica nos dice en la pieza que está aprendiendo chino (pinyin, supongo) y que es precisamente su gran amor a China lo que la llena de tristeza… porque “China no existe, sólo su destrucción”. Frase esta tan cándida como efectista, que bien puede servirnos de conclusión aunque sólo sea para corroborar su visión catastrofista de la vida. Hay en escena una mesa de ping-pong, y en torno a ella cuatro performers con poses neurasténicas que charlan relajadamente sobre el Gigante Asiático como si estuvieran en la terraza de un bar una tarde de domingo. Aunque el tono general de exposición es el de una interviú que se le hace a la artista para contarnos las vicisitudes que ha tenido que sortear a la hora de preparar el espectáculo, ya que una de las protagonistas que iba a participar, una señora sexagenaria, no pudo hacerlo por miedo a posibles represalias. Y también por un arraigado sentido del honor que lleva a los chinos a no hablar mal de su país, ni a cuestionar siquiera parcialmente la historia política del presidente Mao, considerado ya para la posteridad como un dios intangible. En la pieza se compara a Mao con Hitler (sin matices, a lo neocon), se da lectura al índice de materias que comprende el Libro Rojo (sin mayor motivo, aunque se hace desde los ejemplares originales de cubierta plastificada, editados en 1966 en Pekín para todo el mundo), se dicen frases como “cuanto más ignoremos, mejor”, “allí donde no se necesita la belleza se mata más” (¿?), o se estira la crítica que se hace de la aterradora censura acontecida durante la Revolución Cultural hasta que alcanza, de manera jocosa, a los programadores culturales de festivales como el que estamos viendo. En fin, como el lector comprenderá, nada que no sean lugares comunes, críticas obsoletas o comentarios que no hayamos oído hasta la saciedad. Y lo que es peor, nada que al menos roce tangencialmente el imaginario colectivo de lo que China representa para Occidente como potencia hegemónica en el nuevo status de “globalización”; y nada que cuestione las contradicciones que esa economía de mercado conlleva para nuestras conciencias, y para los chinos más desfavorecidos que sufren los efectos —ahora sí, apocalípticos— de un Leviatán frankensteiniano cuyo ciclo de bombeo cardiaco, a base de sístole y diástole capitalista y comunista, hace que el corazón del monstruo funcione con aterradora naturalidad.
Pero juzgar a Angélica con criterios racionales —a ella que es puro nervio y temperamento emocional— sin aludir al apartado propiamente performativo, es hacer un poco de trampa, por más que el resultado se quede en un esbozo fallido con elementos chinoiserie relacionados con el tema que se quiere abordar. El reiterativo uso de “Che farò senza Euridice” del Orfeo ed Euridice de Gluck, la lectura de un fragmento de Gao Xingjian, la proyección del acontecimiento más emblemático de la Plaza de Tian´anmen simultaneada con una coreografía que pormenorizadamente sigue los movimientos de la persona enfrentada al carro de combate, las figurillas de porcelana con motivos de la iconografía maoísta, un lanzador automático de pelotas de ping-pong, o la enigmática belleza del rostro maquillado de Lola Jiménez, suponen para el espectador sin prejuicios que se deja llevar plácidamente por las estampas, unos buenos momentos.

Imagen promocional de Todo el cielo sobre la tierra, de Angélica Liddell.
Todo el cielo sobre la tierra
Pero Angélica se rearma y estrena en esta edición de Avignon un espectáculo que en breve podrá verse en Madrid en los Teatros del Canal, mucho más completo y ambicioso que el Ping Pang Qiu: Todo el cielo sobre la tierra. Cuyo subtítulo, (El síndrome de Wendy), está diagnosticado en psicología como un trastorno basado en una persistente necesidad maternal de satisfacer a cualquier precio los deseos del prójimo. Aunque aquí tanto Wendy como Peter Pan (el niño que se resiste a crecer), y el suceso acaecido en la isla noruega de Utoya donde 69 jóvenes fueron asesinados por Anders Breivik, son los elementos cardinales —el fondo argumental— de este arte performativo que se caracteriza principalmente por su fragmentación y heterogeneidad. Son muchas y diversas las partes del friso escénico que cabría reseñar, algunas de una belleza original, como los valses compuestos por Cho Young-Wuk, tocados por una orquestina de ocho músicos virtuosos, con laúd chino, harpa y piano incluido, que hacen las delicias de los espectadores, aunque los comentarios suscitados tras la representación se centraron, como era de esperar, en los aspectos discursivos más polémicos.
La escenografía la componen tres cocodrilos suspendidos en el aire sobre un montón de tierra que simboliza la isla de Utoya y de Neverland, que también contiene restos óseos de esos reptiles. Un espacio sencillo y suficiente que a Angélica Liddell le sirve para hablarnos, a través de lemas y cruces asociativos entre Eros y Tánatos, “de la pérdida de la juventud y del miedo a ser abandonada”. O lo que es lo mismo: de la fractura que supone perder la infancia para entrar en el mundo adulto. O ítem más: de la tragedia irreversible que supone abandonar la infancia para darse de bruces con la consciencia. O más ítem al cubo: del desgarro que supone perder la infancia para estrellarse con una realidad de dolor y barbarie que exige responsabilidades. Se podrá argüir que esa fractura, que esa herida abierta o violación, no es nada nuevo para los espectadores adultos con dos dedos de frente, pues a estas alturas de recorrido existencial cualquier lechuguillo medio sabe lo que supone el vivir…, pero Angélica manifiesta la pérdida de inocencia de ese rito de paso, con tanto odio y tanta violencia, que su provocación seduce e incomoda por igual. Y lo hace a través de una arenga semitaconeada lanzada a quemarropa contra las madres por el excesivo amor y mimo con que tratan a sus hijos; y lo que es peor, por la insultante felicidad que exhiben —que exhibimos— dentro de un orden burgués adocenado. Se trata, pues, de un monólogo de telepredicador irascible, a modo de rabieta, que deja entrever quizá a la última nihilista escénica que se puede permitir el lujo de decir directamente al público lo que le da la gana, pero también de un bello trabajo que revela una excelente preparación física y el control absoluto de sus buenas cualidades artísticas. House of the rising sun, la utilización que hace del tema que repite y repite hasta la extenuación, y que entra como una inyección en vena de manera emocional, sería otro buen ejemplo.
Angélica ha dicho en más de una ocasión que no soporta la vida porque es el lugar de la mentira, y que, en cambio, adora el escenario porque es el único lugar donde se pueden decir las verdades. Ojalá le dure la ilusión por muchos años. El día que descubra la inocencia que encierra esa paradoja como señal de rebeldía, todos saldremos perdiendo. Angélica es la niña mala del teatro español y con Todo el cielo sobre la tierra lo ha vuelto a demostrar. Como en sus mejores espectáculos, al finalizar, nadie queda indiferente. No se la pierdan.