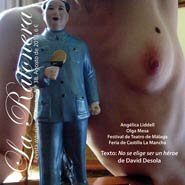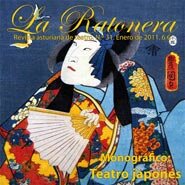Manuel Barrera Benítez
Durante el XXX Festival de Teatro de Málaga, celebrado entre el 11 de enero y el 10 de febrero de 2013, hemos tenido la oportunidad de disfrutar de una gran diversidad de espectáculos. La ecléctica programación, que cada vez incluye más teatro local, no deja de ser una muestra representativa de lo que puede observarse a nivel nacional.

La loba, dirigida por Gerardo Vera, producción del Centro Dramático Nacional. (Foto de David Ruano.)
El actual director del Centro Dramático Nacional, Ernesto Caballero, brinda la oportunidad a su predecesor en el cargo, Gerardo Vera, y este a su vez a la gran Nuria Espert, de llevar a las tablas La loba (The Little Foxes, en inglés), escrita por Lillian Hellman en 1939 y llevada al cine con guion de la propia autora, la dirección de William Wyler y la estelar interpretación de Bette Davis en 1941.
A pesar de su tendencia a lo melodramático y su cierta ausencia de claroscuro, el texto no defrauda en cuanto destaca las inhibiciones y corrupciones sociales de nuestra época y desvela la voracidad capitalista a la que estamos sometidos. Esta versión de Ernesto Caballero, en diálogo con la dramaturgia de Gerardo Vera, prescinde de algunos detalles del clásico y modifica otros: las previsiones de futuro de Regina resultan difícilmente creíbles por hallarse ella misma en el crepúsculo de la vida, siendo necesario por tanto reinterpretarlas mejor como agria melancolía de pasado, lo que se visualiza en escena con la ayuda de las nuevas tecnologías. Y es que lo mejor de este montaje radica en lo escenotécnico. Por supuesto en la escenografía, el fuerte de Gerardo Vera; pero también en el magnífico vestuario de Franca Squarciapino o la iluminación de Juan Gómez-Cornejo.
El espectáculo, aún conteniendo más cosas buenas que malas, no termina de ser redondo, constituyendo el principal problema, a mi juicio, el reparto. Creo que la magnífica Nuria Espert, incuestionable en su calidad y trayectoria, no debiera haber aceptado este papel. A veces, apostar por un éxito seguro de público no es lo mejor para el teatro. Decisiones como estas no benefician a la actriz ni al montaje. Hay que saber elegir y amoldarse a las circunstancias vitales, por mucho que, por fortuna, el teatro permita aprovechar la madurez del actor mejor que el cine.
Algo similar sucede con la elección de Carmen Conesa para el papel de la hija. Y un tanto estereotipada es la actuación de Ileana Wilson como la criada. Sin embargo, la tía Birdie, encarnada por Jeannine Mestre, es a mi parecer la más lograda de las interpretaciones, aún sin desmerecer las llevadas a cabo por los hombres, que conforman un sistema contrastado y funcional, desde el enfermo marido de Regina, James Hiddens, interpretado por Víctor Valverde, al inseguro Leo Hubbard al que da vida Markos Marín.
El Festival recupera otro clásico estadounidense con De ratones y hombres, la más destacada obra teatral del gran novelista californiano Steinbeck, escrita en un género ambivalente e híbrido que el propio autor denominó drama-novela corta. No obstante, entre su predominante temática monológica y su evidente enunciación dialógica no se produce violentación alguna y el resultado final resulta absolutamente dramático. La obra obtuvo el New York Drama Critics’ Circle Award en 1937.
Se trata de una historia estremecedora y con un final terrible que retrata la vida y los sueños de las clases medias, las minorías raciales y los trabajadores; una percepción social realista e imaginativa que se debate entre el estilo documentalista y el regionalismo, al tiempo que propone una búsqueda trascendentalista y defiende la necesidad de un equilibrio ecológico y la simbiosis primitiva entre el hombre y la tierra. El autor retrata diferentes orígenes étnicos, lingüísticos y sociales. Ahonda en las contradicciones humanas sin renunciar al humor, situándose entre la melancolía y la ironía.
Como diría Chéjov, en el pasado está la explicación, en el futuro la solución, en el presente sólo hay vacío. Aunque la expresión de la derrota, la miseria y la vulgaridad del vivir cotidiano, esa suerte de tragedia de lo anodino, no impida la fe en el trabajo y en el futuro de los personajes, estos —como el ratón del poema de Robert Burns— verán sus proyectos truncados. Y, sin embargo, la obra no deja de ser un canto a la solidaridad humana, el compañerismo y la amistad; a la inocencia por encima de la inteligencia.
El texto ha sido profundamente asimilado por el director de moda en España, Miguel del Arco, dando lugar a un impresionante montaje en lo visual y lo sonoro, clásico y sorprendentemente nuevo al mismo tiempo. Destaca, como en el impresionismo, la creación de una atmósfera obsesionada con la captación de la luz real, vibrante, destructora de formas; una suerte de realismo luminoso o poético en el que los personajes y los temas quedan diluidos, pero presentes; una especie de retorno a la sensibilidad romántica, pero sin abandonar la línea objetivista y sin caer en la caricatura de los personajes, magníficamente interpretados en su conjunto y entre los que podríamos destacar al simple o deficiente mental encarnado por Roberto Álamo y a la joven rebelde, de visión menos estereotipada y más renovadora que la del resto de personajes, esa que sueña con ser actriz, a la que da vida la más que prometedora Irene Escolar.
También es de subrayar la adaptación que Juan Carlos Pérez de la Fuente hace en Orquesta de señoritas de la obra de Jean Anouilh, mostrándonos un tiempo pasado, el de la posguerra española, y un género que ya se fue, el de las varietés, con sus luces y sus sombras, con todo lo trágico y todo lo cómico que pudo contener.
Entre lo sublime y lo patético resulta difícil encontrar el tono. Orquesta de señoritas rehúye la fácil carcajada y el puro sentimentalismo, apostando por la dialéctica incluso en los monólogos, potenciando la disociación entre los distintos roles de las protagonistas (mujeres-artistas que tejen, bordan, cosen o hacen croché en pleno escenario en que cantan el cuplé), y buscando la contradicción en la creación de personajes que son oxímoros en sí mismos y en su representación (los actores hacen de mujer sin ocultar en su travestismo sus propios rasgos masculinos).
Entre lo pirandelliano, el teatro de ceremonia y el cabaret, el espectáculo presentado funciona como un gran espejo que rompe la ilusión escénica dirigiendo su crítica hacia ciertas formas típicas de convención social, sobre todo a la institución familiar cosificada, pura forma que choca con el constante movimiento, progreso y evolución que es la vida. Los personajes continuamente se analizan y luchan para no dejarse anular. Su humorismo radica en su actitud crítico-negativa de descomposición de ilusiones dominantes.
Destaca la colorida puesta en escena, invadida de botellas de plástico recicladas, atenta al ritmo visual de la iluminación de José Manuel Guerra y del vestuario de Alejandro Andújar (inspirado en los figurines de Álvaro Retana, “el figurinista de las estrellas”, del Museo Nacional del Teatro) y al espacio sonoro creado por Luis Miguel Cobo. Y también las contundentes interpretaciones del elenco de actores, entre los que destacan Juan Ribó (Doña Hortensia), Víctor Ullate Roche (Susana Delicias) o Ángel Burgos (Patricia).

El principito, dirigida por Roberto Ciulli, producción de La Abadía con la colaboración del Theater an der Ruhr. (Foto de Ros Ribas.)
Otra adaptación, la llevada a cabo por el Teatro de la Abadía con la colaboración de Theater an der Ruhr a partir del libro de Antoine de Saint-Exupéry, es la versión que hace el director italo-alemán Roberto Ciulli de El principito y que dirige él mismo. La propuesta es tan sencilla y sutil que puede resultar simple. Se trata de un juego de clowns en el que un actor de avanzada edad, José Luis Gómez, interpreta al principito en un intento de transformar la inocencia del cuento original en historia agridulce. La actriz Inma Nieto encarna al resto de los personajes de una fábula que pretende religar la obra y la vida del autor. Discutible es que la perspectiva adoptada aporte algo nuevo o que alcance la altura poética del texto.
Lo que sí es indiscutible es la solvencia como actor y la versatilidad para interpretar todo tipo de papeles que tiene Juan Diego. Siempre sorprendente, en La lengua madre encarna a un entrañable personaje cuya ternura, humildad y verdad nos hace sonreír y, con melancolía, recordar la infancia. Su magnetismo y su complicidad con el espectador son, sin duda, lo mejor de este monólogo dirigido con la necesaria discreción por Emilio Hernández.
El texto de Juan José Millás es una supuesta conferencia con una sobria puesta en escena, acorde con su contenido, y una sencilla iluminación, algo más poética, a través de la cual su autor busca compartir con el público sus íntimos recuerdos y su amor por el idioma, tal vez la mayor creación colectiva de la humanidad, el alma verdadera del pueblo.
La arbitrariedad del signo lingüístico, el valor performativo de las palabras —auténticos corazones vivientes que diría Valle— o la propia perversidad del lenguaje, son algunos de los temas fundamentales abordados en esta declaración de amor que, sin olvidar la necesaria desconfianza ante la propia lengua, denuncia la amenaza a la que esta se halla sometida.
El segundo espectáculo de la compañía granadina Histrión Teatro en colaboración con el reputado Daniel Veronese, Teatro para pájaros, ironiza sobre su esencia metateatral y encierra una reflexión ética sobre la necesidad que todos tenemos de reconocimiento, aprobación y respeto en un mundo que sólo nos ofrece una miscelánea de nociones acerca de quiénes somos, no una teoría coherente sobre la naturaleza humana.
El creador argentino, como en su día Pirandello, propone una experiencia al límite entre la realidad y la ficción. Sostiene que el teatro tiene mucho que ver con la vida cotidiana. Como autor, prefiere una controversia seria a una tolerancia fofa (no porque defienda la Verdad con mayúsculas, sino porque el hecho mismo de existir consiste en ejercer influencias). Y, como director, construye un drama hiperrealista en un espacio asfixiante de manera casi clasicista, con austeridad, concisión e inconfundible estilo.
El montaje rebosa de inventiva, imaginación juguetona e ingeniosa expresión. Su diálogo entrecortado fluye con naturalidad, apela a la imaginación del espectador y a su conciencia, mantiene la atención, privilegia lo no dicho y a menudo se detiene para continuar en los gestos y en la mímica. La estructura dramática avanza vertiginosamente y, de repente, gira. Nos sorprende la complejidad de su sintaxis, repleta de connotaciones, imágenes y metáforas. A partir de un sencillo lenguaje escénico, el resultado es puro movimiento, como la vida misma.
Los intérpretes se afanan exquisitamente en cada detalle. Su mayor mérito está en la solidez del trabajo grupal y en su creación actoral exenta de histrionismos. Gema Matarranz borda el papel de la dominante actriz con ambiciones de escritora mientras Manuel Salas resulta convincente en su rol de consorte a su sombra. El tándem productor-actriz mona, interpretado por los malagueños Paco Inestrosa y Elena de Cara, funciona a la perfección según lo propio de una pareja apenas cohesionada, unida circunstancialmente por el interés. Y es la pareja más marginal y ya rota, personajes que asumen la también malagueña Asunción Ayllón y Enrique Torres, la que representa el aliento más poético de la obra y el reclamo del amor. Estos seis histriones han encontrado su autor.
Como de costumbre, están magníficos los actores de Ron Lalá, sinónimo de ingenio, inteligencia, buen hacer y diversión. Su Siglo de Oro, siglo de ahora pone en relación la edad áurea con el presente creando un espectáculo que no se agota en el didactismo, sino que con mucho humor, música y el más esencial y puro de los teatros nos transmite energía, vitalidad y entusiasmo al tiempo que nos obliga a reflexionar.
Esta folía, o fiesta teatral compuesta por piezas cómicas breves, rinde homenaje al carnaval, situado en las raíces del teatro, a Talía, su musa, a Cervantes y a Shakespeare y a otros muchos grandes poetas y dramaturgos, descontextualizando y actualizando los textos, rememorando su belleza y explorando nuevas posibilidades, afortunadamente muy lejos de la mera arqueología teatral. Soberbio trabajo avalado en esta ocasión por el Instituto del Teatro de Madrid. No podemos más que recomendarlo. Si fuéramos médicos, lo recetaríamos.

La venganza de don Mendo, espectáculo de la compañía El Espejo Negro, que dirige Ángel Calvente.
Y también es garantía de entretenimiento y estilo propio El Espejo Negro, que en esta ocasión parte de una forma dramática menor sin aparentes pretensiones literarias y lleva a su terreno La venganza de don Mendo (1918) de Pedro Muñoz Seca.
La elección del astracán, género derivado del sainete y el vaudeville y basado en la comicidad a toda costa, se adapta como un guante al hacer de la compañía y ayuda al creador Ángel Calvente a ampliar sus horizontes y a controlar sus posibles excesos, constituyendo un gran acierto el uso de las marionetas para este clásico, una vuelta de tuerca más que enfatiza el poder misterioso e inefable de los títeres.
Concentra nuestra atención el ritmo del espectáculo, el trabajo de manipulación y el trabajo vocal de los actores, la ambientación sonora y visual en general. La caricatura, el despropósito, los juegos de palabra, la parodia hasta la chabacanería o los moldes sentimentales propios de Muñoz Seca combinan a la perfección con los tópicos del director, con su imaginario creativo, el eclecticismo de sus referencias o su amor por los números musicales, entre los que destaca en esta ocasión el homenaje al cantante Raphael.
Casting, a la caza de Bernarda Alba de Carlos Torres y Paco Bernal, con música de Antonio Meliveo y dirección de Juanma Lara, La nota de Blake de Ery Nízar, dirigida por Maite Serrano, o la bio-sinfonía Camille Claudel, con dramaturgia y dirección de Juan Manuel Hurtado y coreografía de Paloma Hurtado, son sólo algunos de esos otros montajes que dan sobrada cuenta del vigor y renacer de la escena malagueña y de su ingente producción, como lo demuestra el Off de esta edición del Festival y la consolidación del ciclo A Telón Cerrado, centrado precisamente en el encuentro y la colaboración de profesionales de la escena local.
Nos duele mucho la vida, como diría Emily Dickinson. Cada uno de nosotros debería revisar su propia imagen con rigor, verse con la mirada objetivante del otro, pero no sentirse cosificado ni enjaulado. Y, por eso, más que nunca necesitamos del teatro, ese gran espejo que nos ayuda a resistir.